 De Paul Watzlawick
De Paul Watzlawick Ciertas personas dan la impresión de estar particularmente dotadas para crearse problemas. No son gafes ni cenizos. No son víctimas de ningún mal de ojo ni se ha cebado en ellos la desgracia.
Simplemente, parecen decididas a amargarse la vida, con motivo o sin él. Arrastran su existencia convencidas de estar caminando por un valle de lágrimas donde no conviene dirigir la mirada al lado bueno de las cosas.
En los momentos de alegría piensan que no está el horno para bollos, y en los de infortunio se encuentran como el pez en el agua. Reciben los pequeños o grandes éxitos como presagios de alguna catástrofe que castigará su buena fortuna, y los fracasos como prueba irrefutable de sus oscuras teorías.
Los amargados en activo no tienen por qué haber sufrido en la vida una sobredosis de disgustos, contrariedades o desengaños. Ni siquiera padecen un trastorno anímico de orden depresivo. Muchos están sanos, son queridos y viven moderadamente bien; serían la envidia de infinidad de congéneres que no gozan de sus privilegios. Y sin embargo, se empeñan en mantener el gesto avinagrado, como si una fuerza superior les obligara a vivir instalados en el pesimismo.
De ellos se ocupó el pensador Paul Watzlawick en su libro ‘El arte de amargarse la vida’. Afirma Watzlawick que crearse un estilo personal atormentado es una operación relativamente fácil pero que exige su disciplina. Para no caer en la tentación de ser felices, dice, es menester seguir algunos consejos. En primer lugar, hay que convencerse de que somos víctimas de las circunstancias y de que todo lo que nos rodea conspira para causarnos daño.
Hay que buscar culpables en los padres, los amigos, la pareja o, apuntando más alto, Dios, el destino, la naturaleza o los genes. Eso nos dispensa de toda responsabilidad al tiempo que nos proporciona el sumo placer de sabernos condenados a la desgracia perpetua. Es útil también negarse a vivir el presente y permanecer aferrados a los infortunios y los agravios del pasado, o bien anticipar el futuro, a condición de que sólo pronostiquemos reveses.
Hay que convencerse de que no hay más que una opinión acertada –la nuestra, por supuesto– y de que todos los demás están errados. Por eso no hay que escatimar reproches, acusaciones y desaires, a ser posible expresados con enfado.
Si no tiene problemas, el aspirante al título de amargado tiene que saber creárselos. Para lograrlo es recomendable ir llenando la propia vida de complicaciones reales o figuradas. Ocasiones no le faltarán: si no tiene un triste enemigo en el que depositar la causa de sus lamentos, siempre habrá un grifo que gotee, una tarde de lluvia o unos vecinos ruidosos de donde sacar la conclusión de que el mundo es un desastre.
Unos toques de obsesión no vienen mal: por ejemplo, se toma de nuestro recuerdo un suceso negativo, se le da vueltas, se rumia y se cultiva hasta conseguir marcarlo a fuego en la mente, y lo demás viene ya rodado. Eso nos permite no pensar en otras cosas y registrarlo todo como una derivación –negativa, claro está– de la fatalidad pretérita. Pero al mismo tiempo también hay que fustigarse un poquito a uno mismo; aunque no tengamos la culpa, carguemos con una parte de ella. Sintámonos inútiles, fracasados, nocivos, compadezcámonos de nosotros mismos, no nos concedamos ni un ápice de perdón. De ese modo tendremos garantizada la irritabilidad en todo momento.
Carácter de cascarrabias
La ventaja de las ideas negativas es que son muy pegadizas. Una vez que nos acostumbramos a ellas, no nos abandonan. Así que forjarse un carácter de cascarrabias malhumorado no plantea gran dificultad y en cambio ofrece innumerables ventajas. Permite no andar persiguiendo la superación interior, no tener que rendir cuenta más que a la propia desdicha, librarse del deber de hacer la vida más llevadera a los otros y, sobre todo, mantener una digna pose de sufridor, cosa que por cierto goza de alto predicamento intelectual y estético.
Pero el amargado no alcanza la perfección si se limita a torturarse a sí mismo. Para redondear su figura debe amargar la vida también a los que le rodean. En este sentido, son de suma utilidad tres papeles distintos pero complementarios.
El primero es el de la víctima lastimera, que capta la atención ajena con la exhibición de sus llagas y mantiene a los otros en vilo obligándoles a compadecerle, chantajeándoles con sus penas y forzándoles a cuidarlo y protegerlo.
Da mucho juego también el papel del inquisidor, siempre presto a encontrar defectos y hacer recriminaciones, que humilla a los demás de palabra, obra u omisión. Y el más sutil de todos es el salvador, de apariencia servicial, dispuesto a sacrificarse por el otro, a beber el cáliz de la imperfección ajena, a hacer favores, pero que luego exigirá una recompensa por ello.
El caso es vampirizar a los demás para, una vez haberlos amargado, reforzar el convencimiento propio de que todo es un cúmulo de sinsabores.
«Llevar una vida amargada es algo que le puede pasar a cualquiera; pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende», concluye Watzlawick. Un aprendizaje perverso, sin duda. Pero cómodo.






















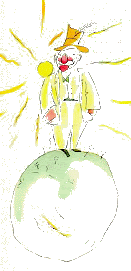

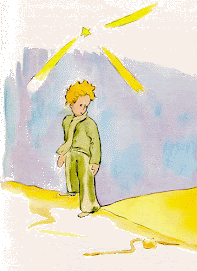


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu mensaje con libertad y respeto